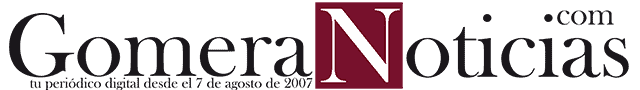Hay artistas a quienes el tiempo se les queda corto. Otros, a quienes una muerte prematura los convierte en seres idolatrados. Hay otros, sin embargo, a quienes el silencio los termina cubriendo de olvido. Exagerando, quizá, el caso del gomero José Aguiar García [Vueltas de Santa Clara, Cuba, 1895 – Madrid, 1976] podría ser una mezcla de ambos. Fue querido, olvidado y repudiado. Fue amado, censurado y represaliado. Pero fue, ante todo, el gran muralista español del siglo XX. Fue, qué duda cabe, la quintaesencia de eso que los poetas llaman duende.

A Aguiar le tuvo que nacer el ansia de pintar por los riscos de Abrante. Allí en Agulo, su Agulo de la infancia, buscó con ahínco la paleta de colores que, desde niño, comenzaba a fraguarse en aquel joven de aspecto bonachón. En aquella escuela, rudimentaria, comenzaría a modelar con barro –y acaso yeso- lo que sería un personalísimo mundo interior. Conservada su casa natal –hoy centro expositivo-, queda como recuerdo un pequeño fresco junto a un estanque. Un rostro que asemeja a Medusa. Tantas cabezas tiene como jirones de resabios populares sus primeras obras.
Siendo aún muy joven marchó a Tenerife al Instituto Canarias a estudiar bachillerato, como tantos otros distinguidos paisanos suyos: Pedro García Cabrera o los hermanos José y Pedro Bethencourt Padilla. Fue precisamente en estas idas y venidas a La Gomera en tiempo de estío cuando, de manera improvisada, dibujaba y pintaba sin parar, llegando a utilizar como estudios un empaquetado de plátano hasta, incluso, años más tarde utilizar una capilla de la iglesia de San Marcos, espacio del que sería expulsado por el párroco tras –a su entender- pintar algo tan indecoroso como un desnudo. Como si en cuerpo humano no residiera la auténtica belleza del arte. Como si en los cuerpos modelados por este pintor no se escondiera lo más puro y refinado de los cánones estéticos heredados del mundo clásico.
Pero más allá de esos cuerpos desnudos, Aguiar fijó sus ojos en otros cuerpos, los de los campesinos gomeros. Los que trabajaban la dura tierra gomera. Aquellos que en sus manos resumían todos los surcos de los campos de labranza. Allí encontró miradas, gestos, expresiones de tristeza, de trabajo forzado, de extraña fuerza motriz. Aquellos que la crítica denomina como pintura racial. Aguiar se alejó del tipismo (término acaso sustancial a ese otro gran maestro de la pintura canaria, Néstor) para caer en el reflejo de los tipos. Aquellos, sus vecinos, portadores de la esencia de La Gomera. La isla de los barrancos. La isla que labró su futuro a base de escaleras de piedra sobre sus laderas.
Pero más allá de esos cuerpos desnudos, Aguiar fijó sus ojos en otros cuerpos, los de los campesinos gomeros. Los que trabajaban la dura tierra gomera. Aquellos que en sus manos resumían todos los surcos de los campos de labranza.
Y aquí, quizá, se hizo pintor. Y eso que su intención –acaso por presión familiar- era estudiar derecho en Madrid, donde se matricularía para, posteriormente, asistir con regularidad a la Academia de San Fernando, su verdadera escuela, donde tuvo como maestro a Ignacio Pinazo, maestro de maestros. Y de nuevo Agulo. Cuna e infancia. Regreso y primeras obras. Primeros éxitos. Comadres en Gomera y una suerte de xilografías modernistas para acompañar el poemario Salterio de su compadre agulense Pedro Bethencourt.
Aguiar no cejó en su empeño de labrarse un nombre. Había sido excluido de la Exposición Nacional de Pintura de 1920. Quería resarcirse. Quería demostrar que él era artista. Y que merecía un lugar. Merecía su lugar. Y llegó La romería de San Juan. Un hábil retrato de sus vecinos, tambores en mano, en el interior de la iglesia de San Marcos. Cuánta admiración desprenden sus pinceladas. Cuánta patria recorren sus personajes. Cuánto de gomero hay en el lienzo. Una obra de tamaño descomunal que cuelga de las paredes del Salón de Plenos del Cabildo de La Gomera. En 1924 presenta esta pintura a la Exposición Nacional que, aunque no fue premiada, le dio la oportunidad de ser alguien, de labrarse un nombre, de distinguirse, de demostrar su capacidad plástica. Aguiar comenzó a ser Aguiar. Y su tierra, acaso en aquellas fechas aún no situada en un mapa, comenzó a sonar como las chácaras y tambores que salían en su más famoso lienzo.
Por aquellas fechas continuó presentándose a certámenes, obteniendo un tercer premio en 1926. Por entonces ya había conocido a Encarnación, una madrileña que se convirtió en su esposa y que le dio a sus dos hijos: Concepción y Waldo. Su consagración llegaría en 1929, cuando obtuvo la Medalla de Oro por La tierra y los frutos. A partir de aquí, su figura crece. Y comienza una etapa trascendental en su vida. Un año más tarde es pensionado por el Cabildo Insular de La Gomera para estudiar en Italia durante dos años. Allí conocería el arte del Renacimiento. A Masaccio, a Miguel Ángel, a Rafael, a Ucello, a Fra Angelico. Línea, composición, color, perspectiva, fuerza, valentía. Características que nuestro pintor aprehendía con paciencia mientras pintaba. No dejaba de pintar. Era la mejor escuela, la del natural.
Y vuelta a Madrid. Y con una lección aprendida: la técnica de la encáustica. En 1934 tuvo la primera ocasión de demostrar su fortaleza como muralista con el encargo del Friso Isleño del Casino de Tenerife, acaso uno de los más bellos realizados por el pintor agulense. Doce metros de pura fuerza racial. Agricultura y mar. Acaso símbolos del coraje canario.
La infame Guerra Civil le coge en Madrid, donde había montado su estudio. Siguió pintando varias obras que serían mostradas en Exposiciones Nacionales. Y le llegaron varios encargos murales. Y también uno más particular. Esta vez de Franco. La megalomanía del caudillo necesitaba de un retrato hagiográfico. Como Napoleón. Un retrato que llamamos de aparato. España, sumida en las Varguardias, no procuraba de artistas figurativos que hicieran las delicias de su ‘Excelencia’. Excepto Aguiar. Él era uno de los mejores talentos jóvenes. Y un dibujante superdotado. Imagino que en los años 30 de algo tendría que vivir. Era un encargo. Ahí se labró la leyenda negra que le acompañará durante décadas. Tildado de franquista, colaboracionista y demás, su figura se ennegreció como agitada fue su paleta, ahora concebida para ser un muralista de excepción.
Lo que se olvida, a veces, es que Aguiar fue masón y fue represaliado por el infame Tribunal contra la Masonería y el Comunismo. No era falangista, al menos en la práctica. Él era artista. Era un muralista. Era un talento puramente expresionista. Y a su regreso a Canarias, retrató a otro masón como Marrero Regalado con un compás, uno de los símbolos de la Orden del Gran Arquitecto. ¿Casualidad? No. Semiótica. Fuerza narrativa. Rebeldía.
Tras esta etapa llegarían los grandes encargos para el Cabildo de Tenerife o la Basílica de Candelaria. Monumentos a la pintura mural. Expresionismo en estado puro. Fuerza, rabia y color. Y una sugerente iconografía que a día de hoy sigue sorprendiendo por su valentía. Ese era José Aguiar. Ese era el artista.
En 1961 accedió como miembro de la Real Academia de San Fernando con un discurso titulado Breve análisis de la angustia en el arte contemporáneo. Acaso su epitafio estético. Una angustia vital que sobrellevaba con los pinceles y las ceras. Una angustia que terminó en Madrid en 1976.
Cuarenta años después Canarias ha sido generosa con el artista, sobre todo en los últimos años. Rehabilitada su casa natal, varias exposiciones antológicas han recorrido su arte. Aguiar suena en las Islas. Se labró su nombre y llegó a ser, por qué no decirlo, profeta en su tierra. Pero su estigma continua. El sambenito franquista le persigue. Prendamos la luz y desenredemos la madeja. Veamos al artista. Revisitemos a José Aguiar cuarenta años después. Se lo debemos.
Pablo Jerez Sabater
Profesor de Historia del Arte
Escuela de Arte Pancho Lasso