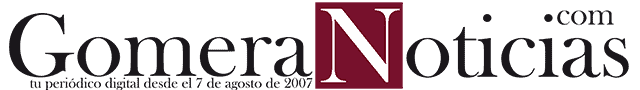Probablemente muchos esperábamos de Rajoy y su declaración ante el tribunal del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción de la democracia, que fueran un remedo gallego del «nomeacuerdo, no sé, nomeacuerdo» que Forges convirtió en su celebrado chiste. Pero no fue así: un Rajoy bastante seguro de sí mismo, preparado y contundente, incluso sobrado y hasta impertinente a ratos, respondió con seguridad a las preguntas de la acusación, dejando en evidencia al abogado Benítez de Lugo, que protagonizó un interrogatorio cansino y muy poco lucido, acosado de manera constante por el abogado defensor de Bárcenas. El continuo choque entre ambos, y las intervenciones para zanjarlo del presidente del tribunal, algunas bastante ocurrentes, pusieron enjundia al asunto y animaron una representación con escasos momentos dramáticos, cuando se esperaba que esta fuera la más brillante o atractiva de las 101 sesiones de este juicio y de este caso, que arrancó hace ocho años. Es verdad que el abogado de la acusación estuvo bastante acoquinado, pero también lo es que no resulta fácil interrogar a un presidente del Gobierno que no rechaza las preguntas y demuestra convicción y buena memoria. Es la primera vez que un presidente en ejercicio acude como testigo en un juicio. Y a uno, singularmente incómodo para el PP, por mucho que las fuerzas vivas populares quisieran minimizarlo con manifestaciones orquestadas a las puertas del tribunal.
Rajoy calificó de «absolutamente falso» que en el partido se entregaran sobres con sobresueldos, e insistió hasta en ocho ocasiones, en la que fue su principal argumentación, el desconocimiento de la gestión económica de las campañas y los gastos del partido: «Jamás me he ocupado de asuntos económicos», reiteró. Y no se bajó de ahí, ni -con la excepción del tiempo que duró una interrupción por motivos técnicos- tampoco del estrado desde el que -al mismo nivel que al tribunal, un inusitado privilegio procesal- se le ha permitido contestar. Quizá tenga ese privilegio algo que ver con el hecho de que el magistrado presidente no considerara oportuna ni necesaria la presencia de Rajoy en el tribunal, que le fue impuesta por sus compañeros.
Aun así, la verdad es que Rajoy logró dar impresión de fortaleza y convicción en sus respuestas. Pero se lio ya al final de su declaración, después de casi dos horas de presión constante, cuando le preguntaron por su relación personal con Bárcenas, por sus mensajes de apoyo y afecto a Luis, alias «el cabrón», el hombre que manejaba todos los dineros y conocía todos los secretos, el hombre de la libreta amarilla… Ante las preguntas sobre sus mensajes de ánimo a Bárcenas, un Rajoy visiblemente nervioso, se enredó en uno de esos batiburrillos en los que lía sustantivos, pronombres, verbos y adverbios y construye frases incomprensibles incluso para él mismo. Son un clásico presidencial que no podía faltar en una testifical tan preparada y ensayada, y en la que no se salió nunca del guion marcado por sus abogados. Por eso el resto de su declaración fue impecable. Lo que demuestra algo: el gran error de Rajoy, después de liquidar a Correa y al «Bigotes» e intentar lavarle la cara a la golfería recurrente instalada en la etapa Aznar (en la que él, por cierto, también estuvo), fue dejarse arrastrar por el miedo a que «el cabrón» Luis cantara. Que es lo que al final ocurrió.
Por eso se sentó Rajoy ayer como testigo. Pero el Bárcenas herido de la prisión no es el mismo Bárcenas relajado de ahora. De alguna manera, la omertá ha vuelto a imponerse. Y Rajoy lo sabe. Por eso pudo ayer escurrirse sin demasiados problemas.