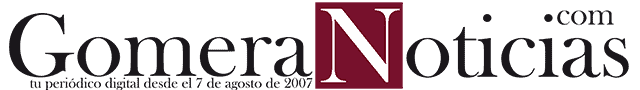Aquí: días de fiesta y consumo, la mirada en nuestro satisfecho y feliz ombligo, las compras, los viajes, las cenas con los amigos y la familia, el exceso de alcohol, los kilos de más, la corbata enésima, las últimas baratijas presuntuosas amontonándose en las esquinas del ropero, ocultas hasta sacarlas a pasear el día de Reyes. Días de regocijo, pastelería de almendra, visitas al centro comercial, luminarias encendidas, música de siempre y una sensación general de hastío cómplice, de prisas por llegar a tiempo a sitios donde no hace falta que vayamos, de agobio ante la abundancia que nos secuestra y atonta.
Vivimos días así, aquí. Pero no todos vivimos aquí días así?
Al lado de aquí, también están los otros, los que no viven así, los que no vemos, los que no existen, los que son sombra y camino. No son muchos, o quizá sí sean más de lo que creemos, porque nunca contamos lo que no vemos. No molestan demasiado, apenas alguna vez, al entrar en el cajero y notar ese olor ácido a humanidad revenida, o ese bulto inmundo entre cartones, casi pidiendo perdón por protegerse del frío. O cuando se te acercan con pasos diminutos y ojos agotados a pedir algo, siquiera una mirada, mientras tú apuras distante y voluntariamente abstraído el último sorbo de un leche y leche.
Sabes que están, perdidos en el limbo gris de lo que obviamos. Pero no los ves. Aunque a veces se hacen presentes. Ayer, una escueta noticia entre sucesos más escandalosos, más violentos, más digeribles: murieron tres. Ocurrió la pasada semana, mientras la mayoría nos preparábamos para celebrar el sinsentido de nuestra opulenta indiferencia. Tres indigentes, tres sin techo, tres hombres sin presente ni futuro, muertos en la noche de esta ciudad, solos. Abandonados a su propio destino. Uno muerto en su camastro, en una chabola de madera y latas en el Pancho Camurria: un italiano viejo, trufado de pastillas contra el dolor. «Cuando nos levantamos por la mañana estaba tendido en la cama. Ya estaba muerto», cuenta un compañero. Otro, un hombre más joven, muerto al borde del césped. También solo bajo el puente de la piscina municipal, lo encontraron tieso y frío bajo una manta. El tercero, otro hombre también joven, muerto cerca del albergue municipal. No pudo ni llegar?
Tres en esta semana de risas y jolgorio. Son muchos más. Muchos al año. Mueren solos en las esquinas de una ciudad que sigue a lo suyo, sin que nadie se entere. Mueren sin que nadie les vea morir, porque nadie quiere verlos. Son la cara más turbia y brutal de una pobreza que nos negamos a advertir porque no sabemos cómo redimir. Gente que está más allá de las medias y los tantos por ciento, del salario mínimo, de la imposibilidad de cogerse una semana de vacaciones o de pagar el recibo de la luz. Gente al margen de los titulares, los debates, las preocupaciones e intereses del común. Gente anciana, enferma, alcoholizada, demente, perdida, aislada, gente sola en un mundo de gente ciega. Gente que no aparece en las estadísticas, que no le importa absolutamente a nadie, gente que nos hace un favor cuando se van arrastrándose a otro lado, lejos de aquí. O cuando se mueren sin que nadie les vea.