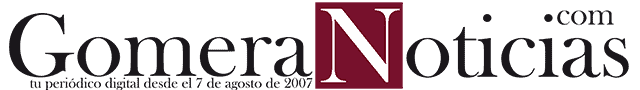Hace unos meses, se publicaba una investigación por la Universidad de California en la que se desmigajaba uno de los conflictos visuales más debatidos, discutidos y compartidos sobre el emblemático cuadro de Leonardo Da Vinci: ¿Sonríe o no sonríe Mona Lisa? Los experimentos realizados por el área de Neurología de dicha Universidad determinaron que era el mismísimo estado de ánimo del espectador el que contribuía a que la curva en los labios de esta dama renacentista apareciera o desapareciera ante sus ojos. Un mal día puede hacer que dejemos atrapada en la tristeza a La Gioconda para siempre. Aunque también existe ese día en el que tenemos hambre de mundo y en el que podríamos cambiarle los ropajes negros a esta señora; abrirle el marco del cuadro y dejar que presuma la felicidad absoluta que todavía le queda por mostrar en ese museo francés por el resto de los siglos. Pero, ¿Qué pasaría si le hacemos sonreír pero la tristeza continúa en sus ojos? ¿Cuál sería nuestro estado emocional, entonces? ¿Podría escapar Mona Lisa del deshonesto «todo está bien” de su sonrisa?
Hay algo de sociedad en Mona Lisa. Anclada en el caos de la valoración ajena durante toda su existencia. Siendo la imagen y semejanza de los deseos de los demás. Con un sinfín de personalidades, defectos, virtudes y secretos. « ¿A dónde mira Mona Lisa?» « ¿Es un hombre o una mujer?» « ¿Esconde un embarazo?» « ¿Promiscua?» «¿Casada?» « ¿Feliz?» « ¿Maltratada?» Toda sonrisa triste nos trae una historia, un prejuicio o una apreciación que en la mayoría de los casos proviene de una consecuencia social. Nadie sonríe con tristeza si la sociedad no se lo pidiera. Y así empiezan a aparecer todas esas frases, de todas esas mujeres de nuestra vida —madres, tías, abuelas, bisabuelas—, con sonrisa y ojos tristes: «A mí me hubiese gustado ser…». Y empiezan a aparecer en una nostalgia utópica artistas, abogadas, profesoras de autoescuela, bailarinas, exploradoras, políticas o historiadoras. Contándonoslo quizá a las que aún no tenemos patas de gallo, ni arrugas, ni callos en las manos, para que no dejemos que esa sonrisa triste, que ha estado siempre presente en la cocina de casa o en el vuelto del pantalón, o en el café de la mañana, también nos atrape a nosotras. Quizá para que esa curva tan desoladora en nuestros labios no cicatricen nuestros sueños.
Cada vez que escucho la compasión hacia una mujer trabajadora pero que a su vez es madre, es hija — ¡A ver quién de los hermanos, históricamente, sacrifica sus sueños por el cuidado de los padres! —, es esposa y amiga, media sonrisa triste aparece en mi rostro. Esa compasión, seguramente sin maldad alguna, viene a decirnos que si nos conformamos con una vida corriente porque no podemos llegar a todo y no podemos estar en dos sitios a la vez; ser humana y ser mujer; no podemos viajar y llevar a los niños al parque… no pasa nada. Lo entenderán. Es la «naturaleza» que inventaron para nosotras. El mundo entenderá e incluso perdonará que lo hayamos intentado y que hayamos estado perdidas durante todo ese tiempo en el que no quisimos ser madres, ni novias, ni hijas, ni perfectas. Nos absolverán de haber querido ser, como diría la magnífica Virginia Woolf, la ficticia hermana de Shakespeare y que por haber querido cumplir sus sueños, los mismos que su ficticio hermano, yace muerta bajo una estación de guaguas —autobuses—.
Esa compasión viene a decirnos algo parecido a «Así es la vida, chicas». A pesar de las mil mareas violetas que navegues, te tocará a ti sacrificarte por amor; te tocará a ti poner la puta cafetera y elegirle los menús a tus compañeros porque tú… tú eres mujer, entiendes de gustos y comida y tus sueños nunca serán tan importantes como atender y servir a los demás. A tus hijos, a tus padres, a tu pareja, a tus vecinos y a tus compañeros de trabajo. «Así es la vida, chicas». No importa la sonrisa triste, el sueldo fijo y el empleo de mierda si te queda cerca de casa para cuidar a los demás. Es la sonrisa históricamente perfecta de una mujer. La que no molesta. La que no aspira. La que no contradice. Las de los anuncios y las aspiradoras. La sonrisa triste.
Y entonces vuelven a aparecer, en pleno siglo XXI, esas sonrisas ancladas como la de Mona Lisa. Puede ser que sin lavadoras y tomando brunch los domingos pero en el mismo mundo en el que Mona Lisa continúa confundiendo con su rostro. El mundo que permite que todas esas chicas que llenan las universidades de nuestro país con talento, las que querían llenarse sus botas de periodista de barro, ahora apuesten por un ropaje de oficina que las atrapa y por una vida de cartón cerca de los sueños de un amor que no es el propio. A la vieja usanza. Dejando de vivir su juventud, de explorar su intelecto, su cuerpo, su energía, por cumplir las promesas de una vida que se suponía que iba a ser romántica y que ahora encarcela una sonrisa triste más. Esas niñas que se dicen unas a otras, consolándose como la sociedad no lo hace «Cambia tu vida porque no es normal que siempre tengas frío». Por todas esas miradas maquilladas con ojeras desoladoras a las que les sigue un tono bajo de voz «A pesar de todo, me quiere». Por todos esos padres que ya no les dicen a sus hijas «Tendrás que casarte con ese muchacho», pero que continúan ante cualquier indicio de sueño loco por cumplir: « ¿Tú estás segura de eso?», en lugar de un «Te apoyaré», como se apoyó a Shakespeare a triunfar sobre las tablas.
Entonces, ¿Cómo se supone que debo ver yo a Mona Lisa?¿Qué se supone que debo encontrar en su mirada, curiosa donde las haya, cuando la sociedad que la mira, a lo largo de los siglos, tolera e incentiva las sonrisas tristes? Cómo se supone que mi estado de ánimo puede salvar su tristeza si lleva anclada en un cuadro desde que nació; sin poder hablar por ella misma; sin poder estirar las piernas; sin poder decidir si quería o no estar triste; sin poder decidir si quería o no ser promiscua o casada o estar embaraza. ¿Cómo se supone que puedo salvar yo a Mona Lisa de la seriedad eterna si no hay mundo real capaz de ofrecerle un motivo por el que la curva de sus labios sea sincera? ¿Cómo puedo hacerle sentir plena si desconozco sus sueños? No aparecen en el cuadro. Quizá nunca nadie los quiso ver. Te prometo, Mona Lisa, que no hay nada que me gustara más que escucharte reír a carcajadas.