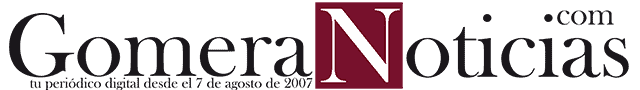Mantengo la esperanza de que alguna vez en este país nuestro, los partidos políticos comprendan que, por encima de sus rivalidades electorales, todos, absolutamente todos, somos piezas esenciales de la democracia, que debemos estar al servicio del bien común. Hay momentos, por lo tanto, en que procurar ese bien común se vuelve más importante que ninguna otra cosa.
La última vez que viví esa sensación fue el 23 de febrero de 1981, cuando se produjo un intento de golpe de Estado y el secuestro del Congreso de los Diputados a punta de pistola. Todos los partidos democráticos se sintieron hermanados en su rechazo ante los golpistas y toda la sociedad española se mostró indignada y herida. Las manifestaciones en defensa de la libertad y la Constitución se convirtieron en una bandera bajo la que cabía todo el mundo.
¿Qué nos ha pasado para que la política haya perdido esa generosidad? La oposición no tiene el deber de votar a favor de la investidura de un candidato adversario. Eso es obvio. Ni el PP, ni Ciudadanos, ni ningún otro partido, está llamado a abstenerse para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente de un Gobierno en minoría. Pero si se aplica un mínimo de sentido común y de sentido de Estado, es fácil darse cuenta de que eso es precisamente lo que tendrían que hacer si lo que se persigue al estar en política es el bien de España. Porque lo que a nuestro país le conviene ahora mismo es tener un Gobierno que empiece a acometer proyectos inaplazables y tareas cuyo retraso pueden causar daños irreparables. Hablo de pensiones, de empleo, de políticas de inserción laboral, de educación, de políticas sociales….
Desde la óptica de los conservadores, una alianza del PSOE con los partidos independentistas catalanes o vascos es peligrosa para la integridad territorial de España. Consideran que si los votos de esos partidos secesionistas son imprescindibles, Pedro Sánchez estaría obligado a hacer concesiones. Pero curiosa y paradójicamente, la abstención de los partidos conservadores le quitaría todo el valor a esos votos radicales. Luego nos enfrentamos a la revelación de que quienes dicen querer lo mejor para España están promoviendo, con su rechazo, lo peor.
En realidad, Pedro Sánchez ha demostrado ante todos y ante todo que no está dispuesto a comprometer la gobernabilidad de España, su estabilidad presupuestaria y su integridad territorial. Que no está dispuesto a ser presidente a cualquier precio. Ni a ser rehén de quienes les pueden dar sus votos a cambio de políticas radicales que perjudiquen el país. Si el objetivo del secretario general del PSOE fuera llegar al poder estaría dispuesto a pagar el precio que fuera necesario. Habría firmado ya cualquier acuerdo con los compromisos que le hubieran pedido otros partidos a cambio de hacerle presidente. Y no lo ha hecho. Lo dijo esta semana pasada en el Congreso: no está dispuesto a hacerlo.
El candidato socialista ha demostrado que no pone el interés de España por debajo del suyo. Ha demostrado que está dispuesto a convocar unas nuevas elecciones antes que plegarse a exigencias inaceptables o a dirigir un Gobierno controlado por otros.
El fracaso de la investidura abre un periodo, hasta septiembre, para intentar negociar nuevos apoyos desde el sentido de estado y el respeto al bien común. Creo que sería muy malo que no se llegara a un acuerdo y que este país fuera llamado otra vez a unas elecciones generales en noviembre. Pero mucho peor que eso sería un presidente de gobierno prisionero de alianzas o pactos que perjudiquen al país.
Aquellos que acusaban a Sánchez de pensar solamente en su propio beneficio, hoy guardan el silencio de las tumbas. El candidato ha dado una lección de dignidad y de principios a un alto costo para sus propios intereses. No recuerdo, en todos mis muchos años de vida, a nadie que haya renunciado a tanto por defender el interés de España. Esa es la gran lección que se debe sacar de lo que muchos intentarán presentar como un fracaso.