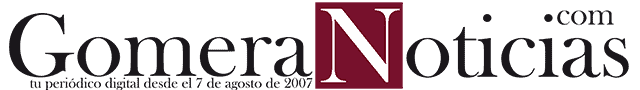Las noches de viernes y sábado, desde mi ventana veo a grupos de jóvenes (entre 12 y 15 años) que esperan por pizzas, kebabs y bocadillos. Se arremolinan en torno a uno de ellos, se ríen a carcajada limpia, se llaman a gritos aunque estén casi pegados. ¡Ven para hacernos un selfie!¡Que voy a subir una historia al Instagram!.
Todos portan su particular antorcha, su gran pantalla iluminada que los convierte en curiosas luciérnagas humanas. Si exceptuamos los gritos, no hablan, no se tocan, a veces se empujan y van componiendo un ceremonioso baile de estridencias, gruñidos y saltos.
Ante este espectáculo uno tiende a extrañarse por las maneras, por la insistencia en grabarlo todo con sus móviles, por lo que entendemos perder el tiempo sin tocarse, sin hablar con calma y disfrutar de una “relación personal” más al estilo de lo que cada uno de nosotros, los adultos que observamos, cree que debe ser.
Deben tener un arsenal de fotos, vídeos y audios de su niñez y adolescencia. Lo tienen todo, de ellos mismos, amigos y enemigos ¡Todo!. Cuando los adultos, más bien maduritos, compartimos momentos con ellos, nos enseñan parte de su material videográfico (sólo lo visible, lo correcto) y sonreímos, nos hace gracia pero lo criticamos, ¡Quien tendrá acceso a esas imágenes! ¡Tengan cuidado!. Después, solos, hablamos de los problemas de lenguaje que les van a crear ese tipo de relaciones con el móvil y las redes sociales, de las dificultades para socializar persona a persona y vamos dictando doctrina sobre cómo deberían ser las cosas.
Los que ya somos mayores, vamos, casi viejos, celebramos cuando encontramos una foto de nuestra juventud, nos ponemos casi llorosos cuando nos pasan una foto de nuestra promoción de curso a los quince años y las tenemos como trofeos en el móvil y en ocasiones en portarretratos sobre la estantería del salón.
Nuestra memoria se soporta básicamente en el recuerdo individual y eso a veces produce discusiones y enfados sobre la exacta verdad de una situación del pasado, fechas o dónde estaba cada cual.
La melancolía nos invade con frecuencia recordando quienes componíamos el corro formado en la playa, tirados y amontonando la arena junto al pecho y hablando de ésta o aquella, aquél o aquella o de tantas cosas. ¿Cuánto daríamos hoy por escuchar un audio de aquellas conversaciones?¿Cuánto por una foto haciendo un estiloso remate de cabeza en la playa? O ¿Cuánto por una foto de aquella chica o aquél chico, amor del verano de sexto de bachiller?.
Esos jóvenes de las noches de los viernes y sábados que esperan las pizzas podrán, dentro de cuarenta o cincuenta años cuando estén fofisanos o fofijodidos, contemplarse ágiles y guapos a los quince, recordar a la joven amada aquel verano o escuchar el gruñido, espantoso e ininteligible del amigo que en ese momento, tantos años después, es portavoz en el Congreso de Diputados. Lo tendrán grabado. Seguro.
Benjamín Trujillo.