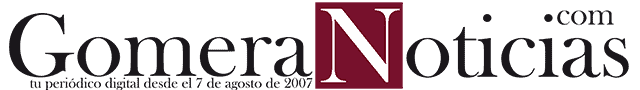Nunca me gustaron mucho los domingos, no me gustaba salir, si acaso un rato por las mañanas. Después de comer se acababa para mí el día público. Me recogía en casa, de más chico buscaba algún entretenimiento solitario y ya pensando en el lunes, en ir a la escuela, en las cosas que debía tener hechas, en la tarea, en las caras de la maestra, en la posibilidad de que me peleasen por lo que fuera.
El fútbol si fue un motivo que rompió este aislamiento, para jugar o para ir a verlo. No existía sentimiento que evitara el gran acontecimiento de jugar o de ser espectador. más adelante, la radio y oír los partidos del domingo unieron el encierro con la pasión futbolística.
Pero nunca quise realmente ni ir de excursión, ni ir a comer, nada; los domingos en casa, protegiendo mi espíritu para el lunes.
En muchísimas ocasiones puse excusas a invitaciones: comilonas, caminatas, reuniones familiares, conciertos o un simple paseo por la tarde. La conciencia todavía me corroe, pero dije no casi todas las veces.
El tiempo pasa, las cosas van cambiando, uno se va aflojando y los lunes ya no tienen maestras, ni muchas tareas que corregir, quizás será por eso que ahora salgo algunos domingos, incluso con entusiasmo.
Me pongo bastante impertinente con la hora de salida, no quiero salir muy tarde, quiero volver temprano, no sea que si vuelvo tarde aparezcan de nuevo los fantasmas y los miedos de los domingos de antaño. Soy diligente y previsor esa mañana, la gasolina del coche, la comida que llevamos, la carga de los móviles para la música en el viaje. Tiritas, toallitas húmedas y paracetamol.
Vamos a ir de este a oeste, a atravesar la isla, hasta Alojera a visitar a Marco Menato un amigo pintor.
Las nuevas tecnologías nos permiten tener listas de música en el teléfono que reproducimos en el coche y casi siempre suena la misma: “Parrandeando”, es larga, eso si, y tiene de todo.
Nos acomodamos, todo está en orden y comienza el viaje. Estoy contento, casi eufórico, me gusta ir en el coche y que conduzca ella- no quiere que diga su nombre – no sé si será posible.
Subimos por El Camello hacia La Degollada, con algún coche delante que desconoce la carretera y ¡pásalo ahora! No, no ¡no lo pases! Bueno dura solo un ratito. Ella canta con soltura, Marco Antonio Solís, Vicente Fernández y “esos celos” ¿tú no cantas? No, estoy mirando el monte y pensando; hemos pasado los Roques y el cruce hacía El Cedro, ya cerca de Tajaqué y los arboles, la luz que los atraviesa, sus canciones y el aroma del bosque me envuelven en el clima perfecto para la ensoñación, para pensar en futuros textos, en proyectos, en ideas sobre todo lo que pasa y me preocupa. A veces una folía perdida en la lista entreabre mi voz y susurro… Eres demonio/ eres demonio eres ángel/eres cardo eres jazmín/eres quien ha desatado mi pasión y mi sufrir…
Y siguen los árboles y la luz peleando con las sombras a derecha e izquierda y sin ningún espíritu nacionalista sientes ¡que belleza!
¡que gozo! Poder contemplar esta isla espléndida, que parece que conozco bien y me sorprende a cada milímetro.
De repente, el monte se abre y aparece la cara norte, el Roque Cano, majestuoso, iluminado por la mañana con las sabinas que lo salpican.
La bajada a Alojera es otra aventura y oyendo un fado se muestra casi otra isla con La Palma entre brumas, en el horizonte y la tierra rojiza corriendo hacia el mar: el oeste.
Dejamos el pequeño, solitario y romántico cementerio de Epina a la izquierda y curva a curva descubrimos las casas con flores, las palmeras agrupadas, las solitarias y señoriales y llegamos a la casa de Marco.

Nos espera en la puerta, erguido y sonriente y entramos entre sus cuadros, su gata Galleta, su gallina Henrieta con sus pollos y Eduardo, el gallo, que pasea con andares británicos el brillo de sus plumas y sus cantos y te mira entre desconfiado y orgulloso como un auténtico dandy.
Nos enseña en el estudio el final del último cuadro que es luminoso y claro que muestra un norte lleno de luz y simetrías orgánicas y hablamos de cómo se siente viendo el mar desde donde pinta y de cómo crece la pequeña huerta.
Ya en el interior mientras van saliendo ensaladas, empanadas, pan de higos, frutas y colores hablamos de todo. De Oriente Medio, de los chinos, de la educación y los jóvenes, de fútbol, de la burguesía europea y su declive, de la memoria de cada uno, de Sudáfrica, de Venecia, de Agulo, de La Villa, de la familia y surgen risas y emociones con alguna lágrima furtiva.
Esta amistad intensa de la edad tardía, resuma atrevimiento intelectual y serena madurez provocando confesiones, complicidad y placer en la conversación.
Después de comer y de aguantar estoicamente el sopor y el sol del oeste la tarde comienza a correr y se hace corta.
La despedida es emotiva y cariñosa. Nos veremos la próxima semana en La Villa.
Marco nos despide en la puerta como un vigía.
Las miradas cómplices con ella a la vez que le hablo de mi admiración por sus piernas ponen de nuevo la música y volvemos al monte, a curvas cegados por la luz del atardecer y hay que parar, casi.
Por las Creces suena Joaquín Sabina y ella lo acompaña con pasión. Yo sigo pensando, ensoñando, satisfecho en una tarde de domingo, realmente contento.
¿No coincidiremos con los coches del ferry, verdad?
Benjamín Trujillo.
btrujilloascanio@gmail.com
OTROS ARTÍCULOS DE BENJAMÍN TRUJILLO en ‘Desde la Orilla’
Manolo Damas: el médico discreto
El amor y los higos de leche en las medianías del sur
La niñez, San Juan y la Casa de la Cabra