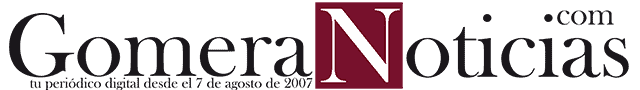POR BENJAMÍN TRUJILLO.- Buscando imágenes en internet del Cine Álvaro, el cine de mi pueblo, descubres que hay multitud de grupos en Facebook y en otras plataformas que recopilan recuerdos, fotografías y comentarios sobre los cines de sus pueblos o ciudades, las películas que vieron o la evolución y prácticamente, la desaparición de todos con el paso del tiempo. Salvo en las grandes capitales, no queda casi ningún testigo de los lugares de nuestros sueños de juventud, en ningún lugar del mundo.
POR BENJAMÍN TRUJILLO.- Buscando imágenes en internet del Cine Álvaro, el cine de mi pueblo, descubres que hay multitud de grupos en Facebook y en otras plataformas que recopilan recuerdos, fotografías y comentarios sobre los cines de sus pueblos o ciudades, las películas que vieron o la evolución y prácticamente, la desaparición de todos con el paso del tiempo. Salvo en las grandes capitales, no queda casi ningún testigo de los lugares de nuestros sueños de juventud, en ningún lugar del mundo.
Una cosa más en la que no somos únicos pero que no es obstáculo para hablar, sentir y recordar nuestras singulares experiencias ante las pantallas, las historias que en ellas salían y las historias que se daban en este lado, el de los espectadores.
Imposible para mí poner fechas o hablar de la primera vez, o si fue en un matiné o con algún adulto en sesión de tarde o de noche. Sí recuerdo que al principio todo me parecía muy largo y que no soportaba el silencio obligado, ni estar quieto en el sitio sin moverme; debía ser muy chico.
Distinto fue cuando empecé a ir con mi hermano o solo con amigos. La cosa cambió radicalmente, íbamos preferentemente al matiné, que era por la tarde, a las cuatro o cuatro y media, y con cuerpo, movimientos y juegos de lo que íbamos a ver. No ibas de igual forma a ver una de piratas que una del oeste, de espadachines, o de risa, por no decir de amores, que es como llamábamos a las románticas, a las que calificábamos como “de chicas”, y públicamente desmerecíamos aunque realmente no era así. A mí me gustaban y lo escondía.
El Cine Álvaro era un cine de pueblo que tenía un dueño que iba a las funciones, que hacía “a su manera” de acomodador, que echaba broncas, corregía como se sentaba cada uno de los niños o de los jóvenes y que aguantaba abucheos cuando llegaba la ansiada oscuridad. En ocasiones las luces del cine volvían a encenderse y D. Álvaro acompañado de una maestra del pueblo recorría el patio de butacas y con el asesoramiento de la maestra señalaba a los menores de edad que fueron expulsados por ser una película inapropiada para su edad. De “El Graduado” no vi sino veinte minutos aquí en San Sebastián, lo que estimuló a que la viera muchas decenas de veces cuando me fui a Santa Cruz.
Los niños nos sentábamos delante o, mejor dicho, la edad de los espectadores iba creciendo desde la fila uno hasta la última, los más viejos atrás; con incrustaciones en la ultimísima fila de algunas parejas que enamoraban, nadaban, escalaban en el cine para envidia de los que empezábamos a tener picardía o “pensamientos impuros” en palabras de cura.
En la zona media se sentaban los matrimonios, las parejas más formales u oficiales, los jóvenes en pandilla por los laterales y los solitarios o solitarias, que los había.
Las butacas eran de madera lisa y con curva en el asiento. Señalo lo de la curva porque con pantalones cortos la carne se pegaba y amoldaba mi cuerpo al asiento; cuando estrené pantalones largos resbalaba y no paraba de corregir la posición, venga –palante y pa atrás- un desastre y rabia a los pantalones largos hasta que fueron una señal de hombrecito.

En el descanso, helados de la cercana heladería de Antonio Velázquez, los cortes, los polos, los cucuruchos y los dedos pegados que intentabas limpiar como podías, sin ir a lavarte las manos, que levantarse era riesgo de perder el sitio.
Debíamos ser muy precoces en esos tiempos porque recuerdo hacer “manitas” casi siempre o por lo menos intentarlo, no solo con la chica que te gustaba sino con cualquiera que estaba sola o pensabas que lo aceptaría; bastantes bofetadas que me llevé ¡un montón! incluso con comentarios en alto cuando la pasión me cegaba y lo intentaba con alguna chica mayor que decía bien en alto ¡Jesús, mira el niñato este, cochino!
Los comentarios de los mayores, sobre todo la gente de la mar que se sentaban atrás a la izquierda, eran otro espectáculo, En las persecuciones, en los momentos de mayor tensión, decían ¡escóndete muchacho, ahora lo vas a coger por los cojones!
Salíamos eufóricos, convertidos en piratas, vaqueros, indios, mosqueteros y la Calle Nueva, el Callejón de La Molina, el camino al Calvario o La Plaza se llenaban de aventuras y hasta tarzanes en los árboles.
Imagino que cualquiera podría hablar de su experiencia y de su memoria en éste o en cualquier otro cine de la niñez y la juventud, y hay cientos de asuntos que por pudor o prudencia no cuento, ni hablo de todas las películas que vi, ni de las repeticiones o de las proyectadas al revés.
Si que no puedo prescindir de un personaje importante: Sinforiano. Durante bastante tiempo tuvo la cantina y era grande, para mi como un gigante, moreno, noble y cariñoso. Mi amigo Quique Lorenzo y yo le preguntábamos cuando lo veíamos- Sinforiano ¿que película ponen hoy? Oh, respondía, ¡una gran película, una maravilla! Pero ¿cual, cual? Oh – tremenda, la mejor- “El duende negro atado con cadenas”
Seguiré buscándola y la veré con pasión cuando la encuentre, quizás sentado a su lado.
Benjamín Trujillo
btrujilloascanio@gmail.com
OTROS ARTÍCULOS DE BENJAMÍN TRUJILLO en ‘Desde la Orilla’
El encanto de los hombres callados
Volcán, Televisión y Solidaridad
Manolo Damas: el médico discreto
El amor y los higos de leche en las medianías del sur
La niñez, San Juan y la Casa de la Cabra