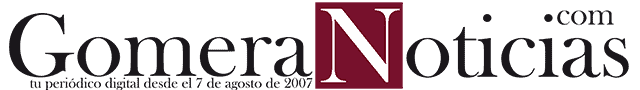Un arquitecto, amigo desde la niñez, decía siempre de mayor que en cada ciudad a la que iba visitaba los mercados y los cementerios.
Después, esta recomendación la leí muchas veces, en ocasiones como expresión de la vida y la muerte, en otras del bullicio y el silencio y también para señalar el empaque o la importancia del lugar donde conviven los humanos.
No recuerdo con claridad la primera vez que estuve en el cementerio, ni siquiera porqué fui, pero debió ser acompañando a Lola, Lola Milona, mi Lola, la que consideré siempre como otra madre, no sustituta sino otra protectora, defensora y aliada eterna que hoy recuerdo cada día, como a mi madre y a otros muertos que tienen presencia constante en mi vida.
Ella me llevaba a enramar a los familiares en los días de Finados o en sus vísperas o aniversarios. Era divertido, niños que correteaban por aquí y por allá, muchachas o mujeres que enseñaban las piernas más de lo habitual en las hileras más altas de los nichos, mujeres de negro riguroso, secas y tristes, que miraban fijamente una cruz o una lápida, otras que hablaban con risas incluidas, niños agarrados por sus madres sollozantes poniendo flores o limpiando jarrones; era un escenario femenino y rico, un mundo de coros y solistas con músicas distintas que no se estorbaban; se enriquecían.
Llegaron otros tiempos de mi vida y los cementerios pasaron a ser otra cosa, mal mirados por la cultura “progre”, más oscuros y dramáticos, y empecé a evitarlos, a poner excusas para no ir salvo en los casos estrictamente necesarios para mi vida social o familiar. Y así pasaron muchos años.
Si visitaba los de otros lugares como exigencia de viajero y para cumplir con lo de “cementerios y mercados” como muestra de la calidad de vida o de la cultura de cada ciudad o pueblo.
La reconciliación con el de mi pueblo fue posterior y quiero señalar algún detalle que la propició.
No sé porque fui ese día, si estaba solo o acompañado, pero si sé que el encuentro fue solo entre él y yo.
Al fondo del cementerio, en la sombra del sauce al lado de la pequeña capilla estaba sentado Bernardo, el que fue durante muchos años sepulturero, Bernardo Fernández Mora. Era a media mañana, estaba con su pequeña pipa en la boca, mirando con sus ojos vidriosos y casi ya sin ver, hacia el frente. Le pregunté si me conocía, me contestó que si seguido de mi nombre “su voz la conoceré siempre, ya casi ni veo”; le pregunté cómo estaba y qué hacía allí si llevaba jubilado muchos años, y me habló de la vida, del sosiego del sitio, del fresco a la sombra del sauce, de lo que duran las vidas y de lo que había hecho casi siempre.
Pensé en lo que decía y me sentí acogido por el clima que creó esa situación, sereno y distinguido; dichoso.
Después empecé a acompañar a mi mujer a ir a enramar, a llevar flores y limpiar los nichos de sus familiares y los míos, a volver a tener conversaciones con otros visitantes, a recorrer las lápidas y recordar a quienes nombraban, a asombrarme con las fechas de muerte o las edades de los fallecidos; a vivir de nuevo, como adulto, ese santuario de paz y memoria, a hablar en silencio con mi abuela, mi padre, mi madre o Lola o con tantos amigos ya muertos. A recordarlos y resolver pequeñas o grandes disputas con los que allí están.
Se ha convertido en un lugar al que me apetece ir y estar. A veces cuando pasa algún tiempo necesito ir. Sentir la mirada dulce de Bernardo y estar entre muchos que fueron compañeros de mi vida.
A pasear por el amor y la muerte.
Benjamín Trujillo
FOTO: EDUARDO CASTRO
btrujilloascanio@gmail.com
OTROS ARTÍCULOS DE BENJAMÍN TRUJILLO en ‘Desde la Orilla’
BBC (bodas, bautizos y comuniones)
Pueblo chico ¿infierno grande?
El encanto de los hombres callados
Volcán, Televisión y Solidaridad
Manolo Damas: el médico discreto
El amor y los higos de leche en las medianías del sur
La niñez, San Juan y la Casa de la Cabra