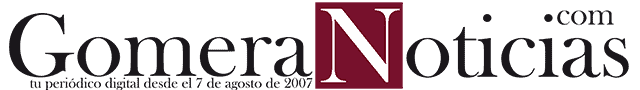El final de la brillante trayectoria profesional de Ángel Fernández López como director-conservador del Parque Nacional de Garajonay ha llegado. Quizá sea el momento de pararse a analizar -aunque sea someramente- lo que ha supuesto para La Gomera contar durante treinta y cuatro años con un profesional de esta categoría al frente del tesoro más valioso, del auténtico pulmón por el que respira la isla.
Permítaseme un retroceso personal en el tiempo. Un día de 1990 me encontré en Gijón con un catedrático de latín que me había dado clase unos años antes. Le dije que vivía en La Gomera, y me comentó: ”¡Hombre, pues allí acaba de tomar posesión como director del Parque Nacional un sobrino carnal mío, gran profesional, un enamorado de la Naturaleza!”. Pronto tendría ocasión de comprobar que el tío Paco no exageraba lo más mínimo.
En mi trabajo como docente y sindicalista en isla colombina durante más de treinta años coincidí en muchas ocasiones con Ángel y algunos de los que fueron sus compañeros de trabajo, por lo que me siento en disposición de realizar una semblanza lo suficientemente objetiva como para merecer su aprobación.
Ángel Fernández trasluce con su estilizado y fibroso aspecto una voluntad férrea, una constancia en el esfuerzo puesta de manifiesto no sólo en sus caminatas por el monte sino también en los miles y miles de km nadados en la ensenada de San Sebastián. No es persona que rehúya la conversación, pero pienso que prefiere observar, escuchar e inquirir antes de manifestar sus opiniones, pues así consigue que estas, apoyadas en sus grandes conocimientos técnicos, resulten incontrovertibles e imprescindibles para una acertada dirección y conservación del Parque.
Como funcionario de carrera, a Ángel se le exigía diligencia, integridad, responsabilidad, dedicación al servicio público y promoción del entorno cultural y medioambiental, y su comportamiento ha sido intachable. Trabajador infatigable, mostró en su trayectoria una integridad moral que le ocasionó más de un disgusto, pues no son pocos los intereses particulares y políticos que concurren en un Parque como el Garajonay. Sin embargo, él se atrevió a anteponer a todos y a todo lo que consideraba más beneficioso para el espacio natural que se había comprometido a defender. Recordemos, por ejemplo, su firme oposición a la presencia de especies invasoras.
Su sentido de la responsabilidad lo exigió también a sus subordinados. Cuando concluía alguna visita del alumnado al Parque, me preguntaba qué me había parecido el papel de los guías, y al mostrarle mi complacencia su rostro no escondía la satisfacción.
Al comprobar los efectos del devastador incendio de 2012, Ángel Fernández encarnó como nadie la profunda tristeza por lo ocurrido y, ante la ignorante osadía de algún ignorante optimista sentenció: “La recuperación no será igual ni tardará lo mismo en todas las zonas afectadas. Habrá algunas que no se recuperarán nunca”.
El inmenso amor que sentía por el Garajonay hizo que Ángel se convirtiera en el mayor conocedor del mismo, en su mayor protector y en el mayor difusor de su inmensa riqueza y de su belleza sin igual. No era difícil encontrártelo con su máquina de fotos en ristre para dejarnos unos testimonios gráficos de valor incalculable.
Según me cuenta con hermosas palabras alguien que coincidió con él en muchas jornadas laborales, “Con bruma, en el ocaso del día, salía del bosque magullado, cansado, desaliñado. Era Ángel amando a su Parque, su bosque de nieblas”.
Pienso que el hueco que deja nuestro amigo y el reto que supone llenarlo son muy grandes, porque era un “imprescindible”, como el tiempo confirmará. En cualquier caso, es hora de que él sienta la inmensa satisfacción que da el deber cumplido, y nosotros nos felicitemos por haber compartido parte de nuestra experiencia vital con alguien excepcional.
José Ignacio Algueró Cuervo