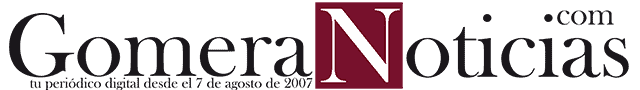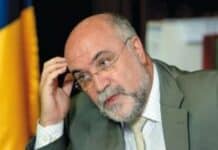Este 14 de abril, día de la proclamación de la II República, también nos ha traído la noticia de la muerte de Mario Vargas Llosa. Al leerla, me vinieron a la mente poco a poco los momentos placenteros que pasé, a lo largo de los años de mi vida de lector, en compañía de un libro de Vargas Llosa. Desde que lo descubrí siendo joven con “La ciudad y los perros”, tuvo un lugar preferente en ese especio silente y acogedor que es la lectura, hasta que lo aborrecí completamente muchos años después.
Lo que constituyó siempre un enigma para mi y lo que más poderosamente llamó mi atención era la disonancia, cuando no contradicción, entre el “escribidor” (como a él le gustaba llamarse) y el opinador político que fue defendiendo una concepción de la sociedad, la economía y la política que él mismo había denunciado en algunas de sus obras cumbre. El escritor extraordinario que fue, no se correspondía con el hombre político cuyas ideas agudizaban las lacras denunciadas en sus mejores obras: las dictaduras militares, la desigualdad endémica, la pobreza sin esperanzas, la deforestación de lugares vírgenes, el exterminio de los pueblos originarios, etc.
En “La guerra del fin del mundo” narra con extraordinaria maestría el levantamiento tuvo lugar en la región más pobre, atrasada y olvidada de Brasil (el fin del mundo) de los más míseros y pobres entre los pobres y míseros campesinos contra el gobierno federal, sus élites y el ejército regular que tuvo que intervenir para aplastar la revuelta, no sin llevarse serias derrotas durante el tiempo en que duró el conflicto. El Consejero, personaje central del hecho histórico, es una especie de mesías profético que con su mesianismo conduce una tropa de desarrapados y menesterosos, algunos con discapacidad, contra los poderes fácticos que los mantienen en esa situación de sometimiento permanentemente. Sin embargo, el Vargas Llosa político, aborrecía las revoluciones por justas que fueran sus causas y cuando se decidió presentarse como candidato a unas elecciones lo hizo en las filas conservadoras peruanas, elitistas y clasistas, que o bien se cobijaban en la dictadura militar de turno o la hacían en Acción Popular, el partido de Fernando Belaunde Terry. Admiraba Suiza y su aburrida vida política, cuyo mayor invento era el reloj de cuco según decía, y aborrecía la política latinoamericana, siempre atenta a conquistar utopías igualitarias que conllevan violencia, obviando la violencia previa de unos Estados que mantienen en condiciones paupérrimas a la mayoría social mientras venden sus materias primas a las corporaciones transnacionales a cambio de mordidas, en su propio país los seis últimos presidentes han pisado la cárcel, ayer mismo Ollanta Humala y su esposa recibieron una condena de 15 años por corrupción.
En “El hablador”, una joya literaria, indaga en los pueblos originarios de la Amazonia, en sus ritos y sus mitos, en sus personajes novelescos y en los genocidios de los que fueron objeto, como ocurrió en la época del caucho. Los trata con rigor y con amor, como posiblemente le enseñó su más querido maestro cuando era alumno de la Universidad de San Marcos (Raúl Porras Barrenechea según cuenta él mismo en su estupenda autobiografía “El pez en el agua”) que debía tratarse la diversidad étnica peruana. En cambio, en la vida real que no la literaria, pidió el voto para un homicida de esos mismos pueblos como Jair Bolsonaro, en las últimas elecciones frente a Lula. Apoyó la tala indiscriminada de las selvas y el fuego que las abrasa y las arrasa, porque al apoyar a Bolsonaro apoya todo eso, con lo que ello conlleva no solo para esos pueblos de Brasil sino para el mundo entero porque un hombre tan informado como él no era ajeno a la crisis climática, como tampoco era un negacionista, él que se declaraba ateo y partidario del aborto, la eutanasia, la legalización de las drogas y el matrimonio igualitario.
En “La fiesta del Chivo” retrata con un realismo que ya en sí mismo es una denuncia, la crueldad ilimitada de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Obra maestra absoluta, muestra una profundidad asombrosa de la psicología de los personajes, empezando por el propio dictador, un psicópata apodado El Chivo, y de los engranajes de uno de los totalitarismo más perversos y terribles que el mundo haya conocido, y ha conocido unos cuantos. El mismo Vargas Llosa que narraba este infierno, apoyaría más tarde a la mafia fujimorista de su país en las últimas elecciones presidenciales. Sabía por experiencia propia lo que había significado la dictadura de Alberto Fujimori (corrupción, estadio de sitio, asesinatos extrajudiciales, un país sumido en el miedo y una vida política que se arrastraba por el fango de la vileza ética) y, sin embargo, se sumó a la teoría disparatada e insensata de que un maestro rural sin mayores conexiones ni apoyos financieros como era Pedro Castillo le había robado las elecciones a la todopoderosa diputada Keiko Fujimori, que tenía todos los recursos a su disposición, entre ellos la podrida prensa peruana siempre al lado de la oligarquía. Pues no ganó la mafia fujimortista, ni siquiera la OEA de Almagro observó fraude por ningún lado, ni la Unión Europea ni el Centro Carter y eso soliviantó a don Mario que, por primera vez se colocó fuera de la democracia, ultra entre ultras.
Lo dejé de leer, ya no me interesaba, solo compré por última vez un libro suyo, el último que escribió, y no porque fuera un “vargasllosa”, sino porque me interesaba el tema. Vargas Llosa y yo tenemos un culto común, el vals peruano, y ese libro está dedicado al vals criollo, aunque lo considero un libro plano, muy lejos de sus mejores obras. Aun así lo leí de un tirón, por el mismo motivo que en mi último viaje a Perú visité las tumbas de Felipe Pinglo Alva en el cementerio “Presbítero Maestro” y de Chabuca Granda en el cementerio “El Ángel”, dos figuras señeras del vals. Lo mismo que recorrí el camino desde el Puente de Piedra sobre el río Rimac hasta la Alameda de los Descalsos, tras los pasos de “La flor de la canela”. Todos tenemos nuestras mitologías.
La causa de la deriva ultra de Vargas Llosa en el último tramo de su vida, tal vez la encontremos en la crítica que le hizo él mismo a José María Arguedas. Vargas Llosa consideraba a Arguedas un gran escritor hasta que, en sus últimas obras, adquirió un compromiso político por la justicia social que a su juicio empeoró considerablemente sus obras. Esa equivocación le vendría dada, según él, por el entorno progresista y de izquierdas de un escritor que había hecho por primera vez alta literatura del mundo indígena peruano. Sobre todo su segunda esposa lo habría llevado por ese mal camino, creía Vargas Llosa.
Por esa regla de tres, habría que preguntarse si el entorno de papel couché de sus últimas vivencias sentimentales no habrían arrastrado a don Mario de un liberalismo conservador pero democrático, a la defensa de personajes ultraderechistas como Bolsonaro, Milei, Fujimori o Kast.
Entrará en el Parnaso de cabeza, sin duda, pero dudo que su pensamiento político último tenga vigencia cuando pase la ola ultra reaccionaria que él contribuyó a alimentar.
Gerardo Rodríguez (miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC)