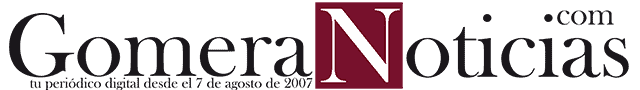Por ALBA MARRERO. 21/10/2018.-
Me han pedido que escribiera sobre esto.«Porque es que tía creo que no es casualidad que a todas nos haya pasado lo mismo. Que mi historia no sólo sea la mía sino también la tuya, la de Ana, la de Marta, la de la Julia». Me han pedido que escribiera para decir que sentirnos feministas no es sólo sentir que necesitamos derechos que aún no nos han dado entre tanta anestesia social y entre tantos halagos estilo «las mujeres son lo más bonito que existe» para luego reventarnos a brechas salariales, tortazos y violaciones en la calle. No es sólo sentir que tenemos que salir a golpe de pancarta cada ocho de marzo, no es sólo saber que durante la mayor parte de la historia “Anónimo” fue una mujer ni que aquí y ahora las elecciones de nuestros destinos nos pertenecen. Cuando me piden que escriba sobre esto, la persona que me lo pide se refiere al sexo. Y a nosotras.
«Porque es que tía» cuando me reúno con un grupo de chicas y se habla sobre sexo, a todas nos ha pasado alguna vez, algo terrible. Y empiezan los disfraces. «No pasa nada. Estoy bien». «Éramos pequeños». «Experiencias…».Y se da paso a los silencios de reflexión, a las miradas perdidas de la memoria y a las caras de tristeza de resignación. Ya todo ha pasado a no estar tan bien. Entonces ya nos volvemos locas, brujas, nos liberamos ante Lucifer y empezamos a contar todas esas cosas que guardamos bajo llave y que sólo contamos cuando a una amiga le ha pasado algo parecido. Desde pequeñas nadie nos habló del sexo para nosotras. Desde la perspectiva del goce femenino. Nadie nos dijo cómo teníamos que sentirnos cuando nos enredábamos en las sábanas con alguien. De la masturbación femenina, ni hablar. Masturb… ¿Qué? Loca. Desviada. Sucia. Golfa. Como si no existiera, porque en fin, las princesas no hacen esas cosas. Las chicas dignas. Las hijas, hermanas y sobrinas. Y si no se habla; de toda la vida, ¿Para qué iba a existir?
Ante esta falta de normalidad, con leyendas de purezas y cigüeñas, llegan así, a nuestro planeta, las chicas jóvenes y guerreras; las que se van a comer el mundo, las que desprenden magnetismo y fortaleza pero que, bajo toda esa ropa con frases de Virginia Woolf y diademas de Frida Kahlo, solo hay niñas reprimidas porque se han dado cuenta de que no disfrutan del sexo. No saben qué es lo que tienen que sentir; qué es lo deben y no deben hacer para no traspasar la fina línea de la dignidad. Me río yo del invento de la dignidad. No saben qué es lo que les apetece y el deseo les da pereza. Asco, incluso. Y el legendario dolor de cabeza. Pero ahí siguen esas muchachas prestando su cuerpo al goce ajeno porque no se puede ser tan muermo en esta vida. Tan aburrida. «Y porque es que tía, tengo que hacerlo, a él le apetece». «Me deja». «No siento nada pero el problema soy yo. Seguro que soy yo». «Muchas veces pienso: ¡Por favor, que termine ya!». «Yo no quería, y se lo dije, pero él sí. Y lo hice. Y estábamos allí y yo seguía sin querer pero él sí. Yo esa noche sólo quería bailar. Pero él no».
Así todas esas chicas dignas, a las que nunca se les habló de sexo, porque eran dignas y no lo necesitaban, son lanzadas a enfrentarse a un mundo dominado por el mismo. A abandonar su piel. Su carne. A ser meros hoyos para el éxtasis ajeno. A no cuidar el cuerpo, ni a mimarlo, hasta que la muerte les separe porque en primer lugar perteneció a la Iglesia y ahora, como gaje, es esclavo del silencio y la represión de sus dueñas. La historia nos ha dejado sin saber muy bien qué hacer con él; primero por pecado y después por silencio. Y otra vez por pecado. Por eso cuando un grupo de amigas se reúne y habla sobre sexo se genera un aquelarre de miedos, frustraciones y en más de una ocasión, lágrimas. Son las chicas dignas que se enfrentan a un mundo que ha intentado arrebatar, desde sus comienzos, el clítoris a la feminidad. Empujando hacia los pozos del silencio todo lo que tenga que ver con el placer de la mujer.Obviando y haciendo sucio cualquier indicio de que la mujer sea dueña de su cuerpo y de su orgasmo. Para ellos, en cambio, la búsqueda del placer en la masturbación y en nuestras vaginas, siempre ha sido alabada. Normal. Placentera. Sublime. Hecho que ojo, también esclaviza.
No existe mayor dominación de nuestros actos que la que ejerce el sexo sobre nosotros. Está en todas partes. En todas las bromas. En todas las conversaciones. En todas las curiosidades. En todas las preguntas incómodas. En todas las miradas en la calle. Quizá esta dominación sea porque no existe mayor estado de vulnerabilidad que el que alcanzamos con el sexo y es que es aquí donde nuestra intimidad se queda en carne viva. Todo lo que somos está cuando nada nos protege. Ni los miedos. Ni la memoria. Ni los defectos. Ni la ropa.
El alcance de ese estado subliminal, animal, ese maldito orgasmo, son las cosas que nos impulsan a vivir una vida corriente. Es nuestra vida. Es el primer amor, el segundo, el tercero. El aburrido sacramento del matrimonio. Es también la libertad. La promiscuidad. Son los hijos. Los nietos. La estabilidad emocional. El caos. Es la cumbre de nuestra vida. Y a todas esas chicas dignas, que son hijas, hermanas y sobrinas, a todas y cada una de las que forman parte del género, se les hizo creer que era algo sucio. Inapropiado. Ese tipo de cosas que no tienen cabida en las conversaciones a la hora de la cena. Y así, con ese silencio y con ese miedo a que la mujer se adueñe de su cuerpo, al que toda la vida se lo han intentado arrebatar, es como llegan los testimonios terribles en los que, cuando se rompe el tabú, se escuchan de las personas que queremos esos «Es que tía, yo no quería pero él sí».